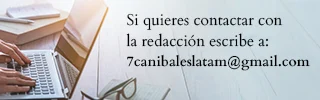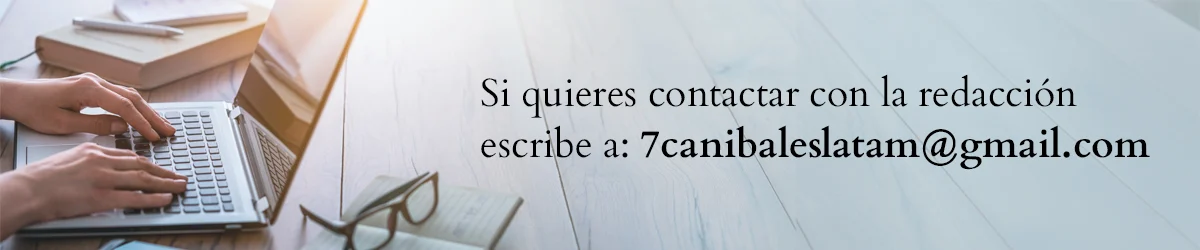La historia es conocida y se la suele considerar, con justicia, como uno de los mejores ejemplos globales de sincretismo cultural y gastronómico. Tras la gran inmigración japonesa que recibió Perú desde finales del siglo XIX, este país desarrolló una cocina única llamada nikkei. Una gastronomía que toma lo mejor de dos mundos. De un lado, la intensidad del Perú, con su acidez, su cilantro, sus picantes, sus frutas y ajíes. Del otro, la búsqueda de la perfección japonesa, con su conocimiento sobre pescados y mariscos, con sus cortes obsesivos, con la delicadeza y el equilibrio en la mira. El resultado fue realmente conmovedor, conformando una cocina nueva que sedujo primero a los propios peruanos; y que de allí conquistó el mundo, con la novedad y autenticidad a flor de piel. Hasta acá, la parte feliz de la historia. La parte novedosa, revolucionaria y bienvenida. Pero ya está: este es un buen momento para ponerle un límite a esa cocina nikkei. Mejor dicho: a esa cocina nikkei maniqueísta y de exportación, la que llegó y se expandió por Buenos Aires y por buena parte del planeta. La que supo sorprender y la que hoy aburre. En Buenos Aires,