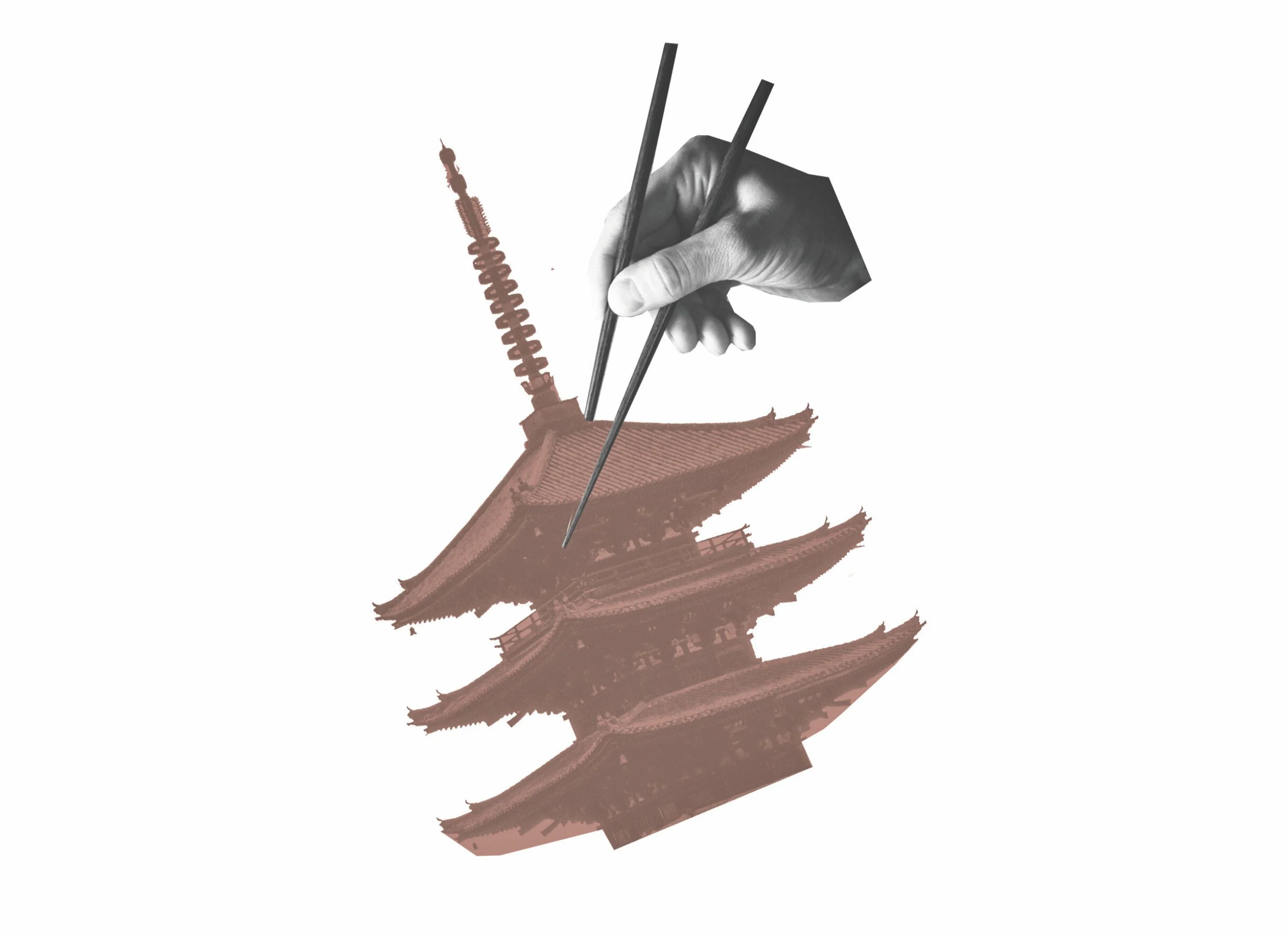En estos años en los que la parrilla ha ascendido a los altares culinarios hasta el punto que ya parece un arte más propio del cielo que del infierno –donde se suponía que tenían los mejores asadores– las chuletas no han dejado paso a otros cortes de carne y siguen reinando como hace cuarenta años. Los pescados, sin embargo, han ido poco a poco alternándose. Los rodaballos, los besugos o voraces de Tarifa, los rapes, los borriquetes, los pargos y las ventrescas de bonito o de atún rojo se han convertido a ratos en protagonistas, según los barrios y las épocas, desplazando del todo a la otrora reina de las ascuas: la merluza.
El eterno Pedro Arregi empezó con su revolución echando a las brasas las cabezas y cogotes de aquella reina, allá en los años sesenta, cuando la selección española ganaba por primera vez una Eurocopa al vencer a la URSS y Massiel hacía lo propio en Eurovisión. El parrillero de Getaria pasó a la historia gracias al rodaballo, pero fue la Merluccius merluccius la que le enseñó el camino.
Hace 15 años escribí un artículo sobre la decadencia de la merluza bajo el título ‘Homenaje a una vieja dama’ en el que ya me dolía de lo que estaba pasando, del olvido, de casi el desprecio de la gran gastronomía hacia ella y también de su valoración social. Desde entonces la cosa no ha dejado de empeorar. No es que siga prácticamente ausente de las grandes cartas y menús, salvo por sus kokotxas, sino que las familias han dejado de comerla como antaño.
En caída libre
En estos tres lustros el consumo per cápita ha disminuido un 37,5%, pasando de los cuatro kilos por persona de 2008 a los 2,5 kilos en 2023. Es verdad que, lamentablemente, el consumo de pescado, en su conjunto, no ha dejado de bajar en este tiempo, pero a la pobre merluza le ha ido aún peor, sufriendo cada vez más frente al foráneo salmón que ya empieza a cuestionarle el liderato después de haber adelantado a las sardinas y anchoas, más sostenibles, más sanas y mucho más asequibles. Y eso si hablamos solo del pescado fresco, porque si nos referimos a los productos marinos en general descubriremos que, oh, horror, el líder absoluto es el atún en conserva.
En aquel melancólico artículo explicaba yo las causas de que la estuviésemos abandonando a la Marilyn Monroe del mar, olvidando su tersura y el tono nacarado de su carne. El desprestigio del congelado, la calidad penosa de muchos de los ejemplares actualmente a la venta, la ausencia de la misma en las cocinas internacionales que se nos iban hibridando, como la japonesa o la peruana, y, finalmente, el anisakis tan contemporáneo en su fatalidad, fomentado durante décadas por los propios pescadores sin quererlo.
Los primeros recuerdos, los más vívidos, vienen del entorno familiar, donde fue omnipresente, en mi casa y en casi todas las del Norte, en las que ya hace cincuenta años se ensayaba sin saberlo el aprovechamiento total de cada pieza. Las cabezas iban a las patatas en salsa verde con guisantes y perejil, los lomos más nobles en cazuela –si había cumpleaños con alguna almeja–, y la cola rebozada, a la romana, para las cenas o para armar los mejores bocadillos del verano. Pero la historia maravillosa de este cuento, el recuerdo de aquella Norma Jean, empieza en un restaurante donostiarra el pasado Miércoles Santo, más concretamente en el comedor del donostiarra Ganbara cuando la jefa, Amaia Ortuzar, se atrevió a echar un impresionante cogote de merluza a la parrilla, sabedora de mis gustos, arriesgando y eludiendo la comodidad del triunfo asegurado con un buen besugo o rodaballo. Aquella pieza de kilo muy muy largo, con el punto de asado exacto y el refrito en su punto de acidez, me devolvió a otro tiempo y me recordó por qué amo los restaurantes mucho más que el fútbol, por qué sigo acudiendo siempre que puedo a estos estadios para ver si salta la chispa y se enciende la magia, lo mismo con unas habitas, unos callos o una simple anchoa.
Mis dos acompañantes, de distintas edades y procedencias, descubrieron la textura de las carrilleras de una pieza de ese porte y la suavidad de las láminas del cogote y entendieron por qué la reina merluza vivió los días de gloria que siempre les he recordado. La más joven hasta probó un ojo por primera vez en su vida, sin remilgos, rechupeteando aquella golosina blanca.
Al subir las escaleras hasta el primer descansillo me volví y haciendo un gesto con el dedo índice de la mano izquierda en mi sien le dije a Amaia: «Este cogote me lo llevo aquí, que lo sepas, no se me va a olvidar». Así que aquí dejo este artículo, para que la merluza no se le olvide a nadie.